Durante casi diez años, cada verano, iba a la sierra dos semanas, en ese limbo temporal sin escuela ni playa, hasta que llegaran las vacaciones de mis padres.
Me gustaba caminar hasta la cerca que rodeaba el campamento, seguir su cerco imperfecto deformado por el bosque, el río y el campo. El río y el bosque eran oscuros y húmedos, ruidosos a cualquier hora del día. Procuraba no estar sola por allí, a decir verdad, procuraba no estar sola en ningún lugar. El campo, amarillo y seco, se extendía hasta el viejo manicomio, abandonado muchos años atrás. Abarcaba un amplio semicírculo, donde cada año veía a mis compañeros montar en bicicleta, sentada en una piedra a la sombra, demasiado asustada para siquiera intentarlo. No veíamos nada de esto desde las cabañas, tan oscuras como el bosque, tan frías como el río. Desde allí veíamos las tiendas de lona naranja, donde dormían los más pequeños, y la piscina, llena de hojas. Un tubo la llenaba con agua del río.
Los primeros años dormí en las tiendas, dispuestas en una fila de tres o cuatro. Casi nunca estábamos ahí dentro. Por el día el calor era insoportable, pero por las noches era aún peor, sin paredes entre los niños y el bosque, solo la espantosa lona naranja, entonces desteñida por la oscuridad, proyectando las sombras de los insectos sobre nuestras cabezas, dejando que los rumores se colaran por las cuerdas que cerraban la entrada. Los últimos años los pasé en las cabañas. En cada habitación había seis literas, yo siempre quería dormir en las de arriba, si alguna vez lo conseguí ya no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es a una chica, mayor que yo, que vio mi miedo y me abrió su cama, sus brazos y su aliento, caliente y agrio. Creo que fue entonces cuando me fijé por primera vez en la cama vacía, al fondo de la habitación. Siempre faltaba espacio para tantos niños, pero ahí estaba la litera, con su colchón y sus hierros verdes. Podía sentir su frío tacto desde el interior del saco.
«No juguéis en el río», nos decían. Las excursiones eran muy temprano, antes de que el sol terminara de subir. Caminábamos despacio, siguiendo el curso del río, en fila de uno. «Nada de hablar, no arrastréis los pies o se levantará polvo». Había un puente de piedra, uniendo el campamento con el sendero que atravesaba el bosque y, a su sombra, una cruz de madera, dos ramas unidas por un pedazo de cuerda. No se hablaba sobre lo que allí sucedió, pero eso no impedía que conociéramos la historia, contada en los silencios adultos, las vagas evasivas. No importa lo bajo que contaran sus secretos, los niños siempre escuchamos. Bajábamos la mirada al pasar, sin llegar a comprenderlo del todo, a medio camino entre el respeto y el miedo.
Todos los años caminábamos durante horas hasta llegar a un pinar, allí acampábamos durante una noche. En un claro del bosque extendíamos los sacos. A unos minutos estaba la carretera, y más allá un cementerio extranjero. No entendía el descaro de aquellos niños, saltando por entre las tumbas, sentados sobre lápidas más antiguas que sus huesos, ignorantes y atrevidos. Allí los monitores apenas levantaban la mirada del sendero, hasta volver al bosque.
Al regresar de la excursión comíamos en el comedor del campamento, el edificio más grande del recinto. La comida era mala, pero teníamos tanta hambre. Mi momento favorito era después de comer, las horas libres bajo el árbol de detrás del comedor. Nunca había nadie por allí, junto a la puerta que salía del campamento. Nos turnábamos para leer, tumbados boca arriba, aspirando un cielo limpio que quemaba nuestros muslos, donde no llegaba la sombra. Cuentos inquietantes, en ese momento tan alejado de la oscuridad, cuando todo parece seguro. Algunas historias nos llegaban con el aire, arrastrado desde las ventanas del manicomio, solo visible desde este lugar.
Después de cenar, cogíamos las linternas. No había luces más allá de las cabañas, oía el agua y los insectos, pero solo veía la tierra, alumbrando sus piedras y desniveles, para no caer y quedar rezagada. A veces había una guitarra, besos robados, risas contenidas, pero algunas noches solo había historias. No como en esas horas panza arriba bajo la luz de la tarde, no. Los monstruos se alargan al caer el sol. Sentados en corro junto a las gradas, cerca, obligándonos a juntarnos por el frío de la madrugada.
«¿Queréis oír lo que sucedió? Aquí, con el silencio de los árboles, únicos testigos de lo que arrastró este río hace más de cuarenta años…». No, no queríamos oírlo. Nos conformábamos con los rumores, con ese velado terror a sus aguas. Nos movíamos nerviosos y jugábamos a gritos, para no escuchar lo que ya sabíamos. En esas noches las palabras se colaban, horas después, mientras los niños dormían. Se pegaban como sudor a su frente, enturbiando sus sueños. Yo no dormía, ¿cómo hacerlo? Al llegar la mañana ellos volvían a correr, seguros e ignorantes. La noche todo lo borra. Y yo me sentaba bajo este árbol, tratando de leer ese edificio que cortaba el horizonte, un cascarón lleno de ecos, esperando a que el viento soplara un poco más fuerte, arrastrando sus historias.
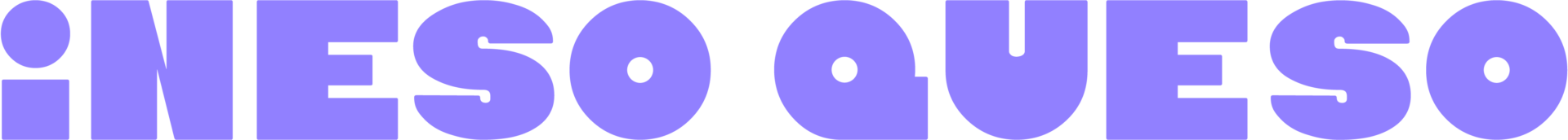
No comments.